![]()
Según Deloitte, la mayoría de los millennials consideran que las empresas pueden y deben ser un agente activo de cambio positivo.
Uno de los hallazgos del informe “2016 Millennial Survey” es que, mientras la próxima generación de líderes es, en gran parte, optimista sobre el potencial de las empresas para hacer el bien, un significativo 87 por ciento de ellos opina que “el éxito de una empresa no debería medirse con más parámetros que únicamente sus resultados económicos”.
Históricamente, las empresas han considerado los beneficios como la principal unidad de medida del éxito, pero ahora las cosas están cambiando. Los movimientos y tendencias actuales sugieren que nos estamos acercando a un punto de inflexión.
A medida que evolucionan las actitudes, los valores y las expectativas, observamos grandes cambios en las prácticas empresariales globales; unos cambios que no se limitan a la noción tradicional de la responsabilidad social corporativa (RSC), y que están transformando la forma en la que las empresas se relacionan con la totalidad de sus stakeholders.
Sobre todo ello se habló en la conferencia Doing Good Doing Well, que ha tenido lugar este mes en el campus del IESE en Barcelona. La conferencia más importante de Europa organizada por estudiantes MBA reunió a prestigiosos líderes, empresarios y académicos, que debatieron sobre los conceptos, las tendencias y los movimientos clave que están dirigiendo este cambio.
Valor híbrido
Como concepto, la RSC no es nueva. De hecho, la idea de un contrato entre la empresa y la sociedad en la que ésta opera lleva mucho tiempo en el aire, recordó Dina Medland de Forbes.
Desde su papel de moderadora de una mesa redonda sobre valores comunes, Medland apuntó que la idea de RSC ha evolucionado mucho desde la crisis financiera de 2008.
“El compromiso social ya no es una herramienta de marketing, o una forma de demostrar ‘conciencia’ corporativa”. Hoy en día es más bien una pieza esencial para reconstruir la confianza quebrada entre empresas y sociedad.
Michael Bzdak, director de Contribuciones Corporativas en el gigante farmacéutico Johnson & Johnson, recogió esta idea y matizó que es crítico “hacer una distinción entre los simples accionistas y los que ejercen una mayor responsabilidad como stakeholder”.
“Estamos impulsando un cambio radical hacia una mayor predominancia del stakeholder, y eso es una conversación completamente nueva. Para nosotros, eso significa una nueva orientación para los que están en primera línea. Nosotros, por ejemplo, estamos recalibrando nuestros KPI para incluir las comunidades sanas como una de las medidas del éxito”, explicó.
Este cambio estratégico se extiende por 12 grupos de stakeholders que participan en conversaciones sobre una nueva construcción de valores sociales, así como empresariales, explicó Bzdak. Y Johnson & Johnson no son los únicos que están hablando de este valor común.
Para Juan José Litrán, director de Relaciones Corporativas en Coca-Cola España, el valor común está inexorablemente conectado con la confianza, y la confianza, a su vez, apuntala una nueva concepción del cliente.
“Nuestras relaciones internas y externas están cambiando. Nuestros empleados y clientes esperan y demandan más, y las nuevas relaciones se basan en la confianza, concretamente en una idea transversal de la confianza”, apunta Litrán.
Para Coca-Cola, eso ha supuesto repensar algunas ideas clave. “En primer lugar, tenemos ciudadanos y no clientes. Y después, hemos empezado a considerarnos como verdaderos miembros de la sociedad. Y eso conlleva una implicación activa con todos nuestros stakeholders”, subraya el directivo de Coca-Cola.
Alexandra Mitjans, de la red de emprendimiento social Ashoka, aboga por nuevos, y más flexibles, modelos de colaboración entre las corporaciones y los emprendedores para un mayor valor común (o si se quiere, valor híbrido).
“Estamos heredando un mundo repleto de problemas complejos que exigen soluciones complejas. Un camino a seguir sería equilibrar el poder ‘del león’, es decir el poder financiero de las empresas, con la perspectiva ‘de la jirafa’ (más amplia) que tiene el emprendimiento social, con el objetivo de crear un tipo de cadena de valor híbrida”.
Recuperar totalmente la confianza, no obstante, sigue siendo uno de los principales retos para las empresas que buscan alcanzar el compromiso de los stakeholders. Y eso está supeditado a una nueva concepción de la responsabilidad, que vaya más allá de las relaciones públicas y se incorpore totalmente en la estrategia de la marca.
Propósito de marca
Sandra Pina, de Quiero Consultancy, no lo puede decir más claro: “Tener un propósito no es lo mismo que tener un eslogan”.
“Tenemos que ir más allá de la idea de la narrativa hasta llegar a una nueva idea de ‘activación’ del propósito a través de acciones en todos los niveles de las empresas. Y esto no es un esprint. Es un maratón”.
Marta Martín, vicepresidenta de Comunicaciones Internacionales de Hoteles NH, y Raimon Puigjaner, de Roots for Sustainability, también debatieron sobre los retos que plantea comunicar el propósito corporativo.
“El valor común forma parte de la misión de NH”, aseguró Martín, “pero no es fácil, porque el propósito también tiene que ser estratégico para la empresa”.
Para la cadena hotelera, la confianza y la reputación están inexorablemente conectadas con la rentabilidad. En ningún momento eso ha sido más evidente, explicó Martín, que en su campaña “Hotel With a Heart” para donar habitaciones, una campaña que produjo buenas oportunidades de comunicación y de branding: “Tenéis que comunicar. Es fundamental. Nosotros hemos tenido incrementos sustanciales en la confianza y la reputación como consecuencia de compartir esta historia, aferrándonos a nuestra misión”.
En este sentido, la importancia de laestandarización y la certificación está aumentando, indicó Puigjaner.
“El movimiento de certificación B Corp está fomentando tener unas exigencias y una transparencia elevadas como nuevas medidas del éxito. De esta forma, estamos redefiniendo lo que es el éxito y haciendo que las empresas sean mejores para el mundo”.
Y una consecuencia de la certificación, explicó Puigjaner, es que de esta forma las empresas responsables están mejor situadas para captar la atención de los inversores de impacto.
Invertir con impacto
El impact investing–una rama creciente del sector del capital riesgo– se basa en la idea de que el valor sostenible se crea alineando la rentabilidad con el impacto social.
En opinión de Teddy Kim de Mustard Seed Impact, Tom Kagerer de LGT Impact Ventures, Anna Inglés de Suez y Jaime Pérez de Endeavor, el sector se encuentra en un auténtico punto de inflexión.
“Para nosotros, no existe en realidad ninguna contradicción entre impacto y retorno”, reflexionó Kim. “El verdadero reto está en hacer del impact investing un concepto más generalizado”.
Sus copanelistas coincidieron en que se necesita hacer algo más para reducir la sensación de disparidad –o de excesiva diversidad– en un sector emergente en el que el abanico de posibilidades sigue siendo amplio.
Un objetivo clave, apuntó Kagerer, es evidenciar su rentabilidad. Eso, y la estandarización.
“Aquí estamos lidiando con un objetivo triple: riesgo, retorno e impacto. Y estandarizar y combinar cómo medir el impacto es una tarea verdaderamente complicada”, destacó Kagerer. “Es algo en lo que, como sector, tenemos que trabajar, y perfeccionarlo. Pero como sociedad no tenemos elección. Y como personas, padres y ciudadanos, no tenemos alternativa”.






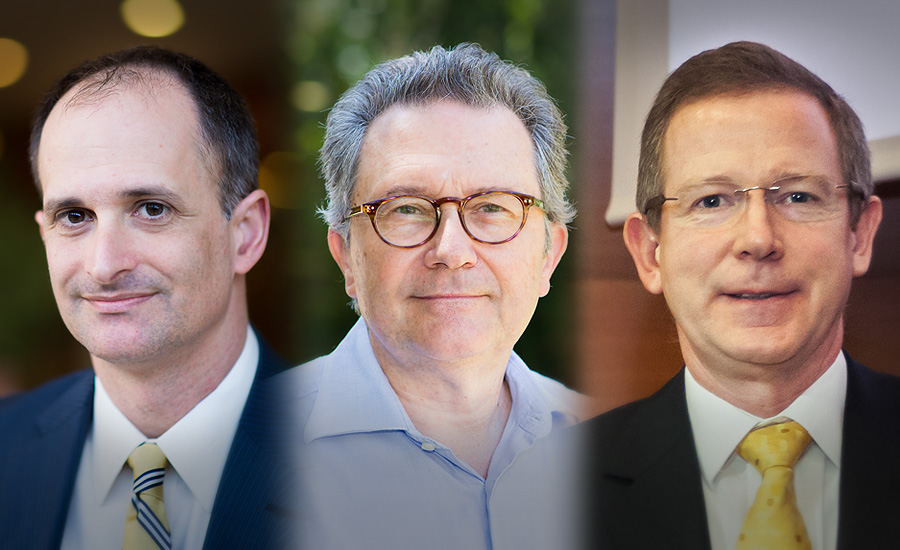













![[19/07] Resposta al cop feixista - Míting de commemoració de la Revolució...](http://www.estelnegre.org/anarcoefemerides/diversos/anarcoefemeridespetit.jpg)
![[19/07] Resposta al cop feixista - Míting de commemoració de la Revolució...](http://www.estelnegre.org/fotos/castellari.jpg)
![[19/07] Resposta al cop feixista - Míting de commemoració de la Revolució...](http://www.estelnegre.org/documents/premsa/exilio/exilio02.jpg)
![[06/07] Míting revolucionari - Bouisson - Hinaut - Chaumelin - Baracchi -...](http://www.estelnegre.org/fotos/bouissonlouis.jpg)
![[06/07] Míting revolucionari - Bouisson - Hinaut - Chaumelin - Baracchi -...](http://www.estelnegre.org/documents/bianchini/bianchini01.jpg)
![[06/07] Míting revolucionari - Bouisson - Hinaut - Chaumelin - Baracchi -...](http://www.estelnegre.org/fotos/rauzier.jpg)
![[06/07] Míting revolucionari - Bouisson - Hinaut - Chaumelin - Baracchi -...](http://www.estelnegre.org/logoateneupetit.jpg)
![[06/07] Míting revolucionari - Bouisson - Hinaut - Chaumelin - Baracchi -...](http://www.estelnegre.org/fotos/goldschildalbert.jpg)
![[06/07] Míting revolucionari - Bouisson - Hinaut - Chaumelin - Baracchi -...](http://www.estelnegre.org/fotos/andreujosep.jpg)